8.Resume los cambios económicos, sociales
y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus.PREFERENTE.
La
Economía
La España musulmana supuso importantes
cambios en el terreno económico. En la agricultura los musulmanes impulsaron la
práctica del regadío, con
novedades tan significativas como la noria, al tiempo que difundieron cultivos
como los cítricos, el arroz, el algodón
o el azafrán.
Se cultivó también el esparto, el lino. No
obstante, los cultivos principales de las tierras hispanas siguieron siendo los
mismos que en la época romano-visigoda: los cereales, la vid y el olivo.
Las tierras cultivables estaban divididas en privadas >grandes latifundios,
propiedad de los nobles godos que habían pactado con los conquistadores, <,
y públicas >confiscadas por los
conquistadores y luego distribuidas entre la aristocracia árabe<.
La mano de obra era suministrada básicamente
por colonos, que cultivaban la tierra, en la mayoría de los casos, mediante un
contrato de aparcería.
En la ganadería, el descenso de la cabaña
porcina por la prohibición coránica, se compensó con el desarrollo del ganado
ovino o equino. La apicultura vivió
un desarrollo espectacular. Cabe destacar las famosas ovejas merinas de los
benimerines.
En la minería sobresalió la extracción de
plomo, cobre, cinabrio y oro, que se obtenía del lavado de diversos cursos
fluviales.
La producción de manufacturas se desarrolló
fuertemente, en especial la producción textil, en la que destacaron los
brocados cordobeses >tiraz, los cordobanes, trabajos en cuero con piel
de cabra curtida para la realización de zapatos, guantes, monturas o cofres;
arquetas, botes y jarros en marfil, llevando el arte de la eboraria a su
punto más álgido.
Los
guadamecíes eran piel de carnero dorada y policromada,
mientras que los damasquinados eran
sedas con hilos de oro y plata.
Tapices, alfombras, las afamadas espadas y
cuchillos de Toledo...; la marquetería o talla de la madera, los artesonados, taraceas….
Todos estos trabajos eran realizados de forma
artesanal por las diferentes corporaciones de oficios, que trabajaban en
pequeños talleres abiertos a la calle y en barrios especiales.
La cerámica de reflejos metálicos, con óxidos
de manganeso y cobalto...; las armas, la fabricación de papel que salía de la
primera fábrica que hubo en Europa, en Játiva, el vidrio, y el trabajo de las
pieles y los metales preciosos tuvieron presencia en las ciudades de Al-Ándalus
La civilización islámica, al igual que la
romana, fue una civilización urbana,
refinada y cosmopolita, basada en una religión austera y sobria (Corán> recitación; islam> sumisión;
musulmán> creyente...).
La ciudad o medina, era el centro de la vida musulmana, y además de las
romanas, ellos fundaron Almería, Granada, Madrid, Calatayud, Tudela, con un
plano de trazado irregular, un tanto caótico frente al equilibrado hipódamico
de griegos y romanos.
En torno a una muralla con sus corachas y torres albarranas,
las calles eran sinuosas, angostas, algunas sin salida, como los adarves..., con la mezquita mayor o aljama, en Córdoba, con un haram para unos
cincuenta mil creyentes, y madrasa, el alcázar o palacio del califa, el zoco y
la alcaicería en su zona central, y los arrabales alrededor...
Córdoba
fue la más hermosa de todas las ciudades de Al Ándalus, el Nueva York de la época, tanto solo comparable en su
esplendor y belleza a Bagdad o Bizancio: cien mil habitantes, quinientos mil
con sus 21 arrabales situados a unos 20 kilómetros de distancia, a ocho esta Medina Azahara; ochenta mil tiendas,
situadas en la planta baja de las casas de dos pisos y construidas en torno a
un patio, como es tradicional en el área mediterránea, con huertos, baños y
oratorio incluso...; mercado de libros y de esclavos; ochenta mil tiendas,
baños públicos, hospitales, escuelas, trescientas mezquitas, aljibes,
alcantarillado y alumbrado público.

En cuanto al comercio, actividad muy elogiada
en los propios textos coránicos, se vio favorecido por la acuñación de dos
tipos de monedas, el dinar de oro y el dírhem de plata, y por la
densa red viaria heredada de tiempos romanos. El comercio interior se efectuaba
en el zoco de las ciudades,
donde ocupaban un puesto privilegiado los bazares, centros en los que se vendían productos de gran calidad.
En los zocos también había alhóndigas, centros que servían para
almacenar mercancías, así como para alojar a los comerciantes que venían de
fuera.
Al-Ándalus mantuvo también un intenso
comercio exterior, tanto con los restantes países islámicos como con la Europa
cristiana. Exportaba, ante todo, productos agrícolas (aceite, azúcar, higos,
uvas), minerales y tejidos, e importaba especias y productos de lujo del
Próximo Oriente; pieles, metales, armas y esclavos de la Europa cristiana; y
oro y esclavos negros procedentes del territorio africano de Sudán.
El interior, a través de las calzadas romanas
también era muy intenso: los puertos de Pechina
y Almería los más importantes.
La
Sociedad.
En la cúspide de la sociedad andalusí estaba
la aristocracia (jassa),
en su mayor parte integrados por familias de origen árabe, aunque también
figuraban en ella algunos linajes de ascendencia visigoda. Este grupo social
poseía grandes dominios territoriales y la ocupaba los altos puestos en la
administración. En el otro extremo de la sociedad se hallaban las clases populares (amma), formadas por artesanos modestos y
labriegos.
También existió lo que podríamos denominar
una clase media, formada esencialmente por los mercaderes, pequeños
funcionarios, los profesionales, médicos, profesores, abogados, la burguesía o fania.
En Al-Ándalus
había esclavos procedentes de Europa
oriental y del centro de África. Hay que destacar, por último, la evidente
situación de inferioridad que padecían las mujeres en con respecto a los
hombres.
EL LEGADO CULTURAL.
Al-Ándalus
mantuvo un estrecho contacto con el resto del mundo musulmán, sobre todo a
partir del siglo IX, lo que le permitió participar en la amplia recopilación de
textos literarios, filosóficos y científicos que los estudiosos islámicos
fueron recogiendo, tanto del mundo griego como del persa y del indio. Fue un eslabón entre la Cristiandad y el islam en palabras de
Menéndez Pidal.
Los califas se preocuparon por el desarrollo
de la cultura: Al Hakam II tenía la
mejor biblioteca del mundo, en su época, con unos 400.000 volúmenes, y se hacía
traer incluso libros del Próximo Oriente.
Para procurarse la amistad de Abderramán III, un emperador bizantino
no encontró mejor regalo que un raro códice miniado que trataba de medicina.
Se realizaron numerosas traducciones de
medicina, astronomía, geometría y lógica del griego, aritmética, álgebra,
trigonometría y farmacología del hindú.
En Córdoba se hallaron en la época del
esplendor califal los mejores matemáticos> Maslama, introductor del sistema de numeración de origen indio que
terminó sustituyendo a la numeración romana; astrónomos,> Azarquiel, que perfeccionó el
astrolabio y elaboró unas Tablas
Toledanas, con la situación de los planetas y estrellas; botánico> Ibn al Baytar; filósofos,
médicos o poetas de Europa.
También se publicó en Al Ándalus, la primera Aritmética Mercántil o el primer Libro de
Agricultura de Europa.
La creación literaria alcanzó un gran
desarrollo, sobre todo en el transcurso del siglo x, tanto en verso como en
prosa. Ibn Hazem (994-1063) es uno
de los poetas más conocidos de Al
Ándalus, especialmente por su obra: El collar de la paloma. Ibn Jaldun (1332-1406) fue un
importante historiador. Su obra es muy importante, siendo especialmente
conocida su Introducción a la Historia Universal (Al-Muqaddimah).
En filosofía destaca Ibn Rusd (Averroes) (1126-1198), conocido ante todo por sus comentarios
a la obra de Aristóteles. Averroes
fue el autor clave para que la obra aristotélica llegara a la cultura de Europa
Occidental, instando en sus obras a la conciliación de la razón y la fe.
También debemos destacar en este campo los
nombres de Avicena o Maimónides>
experto en farmacología y botánica, y judío de religión.
La cultura andalusí destacó sobre todo en el
terreno científico. El contraste con el panorama que ofrecía en esas fechas la
ciencia en el mundo cristiano es abrumador..
En el ámbito de las disciplinas científicas
sobresalió la medicina, donde alcanzó gran fama Abulcasis el Tasrif ,(936-1013)
, autor de una excepcional enciclopedia médica y quirúrgica que posteriormente
sería traducida al latín.
Desde el punto de vista cultural algunos
enclaves jugaron un papel predominante.
En Cataluña, el monasterio de Ripoll, durante los siglos X y XI, se especializó
en el estudio y traducción de obras musulmanas de matemáticas y astronomía
(recordar el Trivium y el Quadrivium>
oratoria, retórica, dialéctica, aritmética, astronomía, geometría y música<.
).
En Castilla la labor más importante se
realizaría en Toledo, durante la plena Edad Media, en su afamada Escuela de Traductores, formada por
musulmanes, judíos y cristianos, que tradujeron al latín muchas obras capitales
de la ciencia islámica. Fue un lugar de encuentro de intelectuales, que
convivían en un gran ambiente de tolerancia y pluralismo ideológico; allí se
tradujeron obras de los filósofos antes mencionados, y el álgebra de Al- Juwarizmi.
LA
ARQUITECTURA MUSULMANA EN ESPAÑA: PALACIOS Y MEZQUITAS.
Aunque la arquitectura andalusí se asentó
sobre la tradición romano-visigoda y aportó los elementos más típicos del mundo
islámico: arcos, cubiertas y la rica ornamentación basada en motivos
geométricos o de lacería, vegetales o de
ataurique, así como arabescos, la mezcla de ambos y epigráficos.
La gran mezquita de Córdoba es la obra emblemática de al-Ándalus. Su construcción comenzó a mediados del siglo VIII, en
tiempos del emir Abd-al-Rahman I, y
más tarde sería objeto de sucesivas ampliaciones. Las partes más brillantes
datan del siglo X, sobre todo de tiempos del califa al-Hakam II, en cuya época se construyó el espectacular mihrab,
caracterizado por la riqueza de los materiales empleados (en particular, los
mármoles), por la original solución constructiva de las originales bóvedas de
nervios y, finalmente, por la impresionante fantasía decorativa que lo
acompaña.
Muy importante fue, asimismo, la
impresionante ciudad-palacio de Madinat
al-Zahra, edificada en tiempos de Abd-al-Rahman
III. Para su construcción se trajeron materiales de diversos lugares, como
el norte de África, de donde procedía el mármol. Madinat al-Zahra albergaba, en su parte superior, una serie de
palacios; en la zona media, jardines y vergeles, y en la parte inferior, la
mezquita mayor y las viviendas de los servidores de palacio.
Desafortunadamente, durante la guerra civil que precedió a la desaparición del
califato, Madinat al-Zahra fue
destruida.
También hay buenos ejemplos del arte musulmán
fuera de Córdoba, como la mezquita toledana de Bib al-Mardom, posteriormente convertida en la iglesia del Cristo
de la Luz.
Otros ejemplos esenciales de la arquitectura
en Al-Ándalus son el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, del
período taifa, la torres de la Giralda y del Oro en Sevilla, de tiempos almohades, y sobre todo, el palacio granadino de la Alhambra, obra cumbre
de los nazaríes., magnífico ejemplo de palacio/ciudad, conjunto bellísimo, de
jardines, patios y salones, donde el yeso, la cerámica y la naturaleza
domesticada embriagan los sentidos...
Exponente de la potencia económica y el brillo cultural del reino nazarí , y sobre todo de dos de
sus sultanes: Yusuf I y Mohamed V que
construyeron sus zonas más hermosas dentro de
un recinto fortificado que reúne en un mismo conjunto, un palacio
oficial con funciones administrativas, un palacio privado, la residencia del
monarca y amplias zonas de ocio. La
Alhambra sobresale por su fantasía ornamental así como la conjunción entre
arquitectura y entorno natural. Todo eso fue lo que perdió Boabdil en 1492.

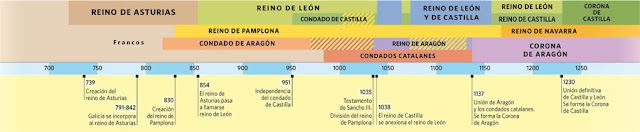

 Ø
Nobleza (los que guerrean). Grandes propietarios de la tierra
(señorío territorial y señoría jurisdiccional). Grupo privilegiado pero
heterogéneo (alta nobleza, hidalgos, caballeros villanos)
Ø
Nobleza (los que guerrean). Grandes propietarios de la tierra
(señorío territorial y señoría jurisdiccional). Grupo privilegiado pero
heterogéneo (alta nobleza, hidalgos, caballeros villanos)  Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Ándalus se
dio en el año 929, cuando el
emir Abd-al-Rahman III (912-961)
decidió proclamarse Califa, ”sucesor
del enviado de Dios”, líder
político, jefe de la oración o imán, y líder de la guerra, por lo que en el cargo
confluían el poder político, militar
y el religioso. “Nos parece
oportuno que, en adelante, seamos llamado Príncipe de los Creyentes”, se
escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores.
Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Ándalus se
dio en el año 929, cuando el
emir Abd-al-Rahman III (912-961)
decidió proclamarse Califa, ”sucesor
del enviado de Dios”, líder
político, jefe de la oración o imán, y líder de la guerra, por lo que en el cargo
confluían el poder político, militar
y el religioso. “Nos parece
oportuno que, en adelante, seamos llamado Príncipe de los Creyentes”, se
escribía en una carta que el nuevo califa envió a sus gobernadores.